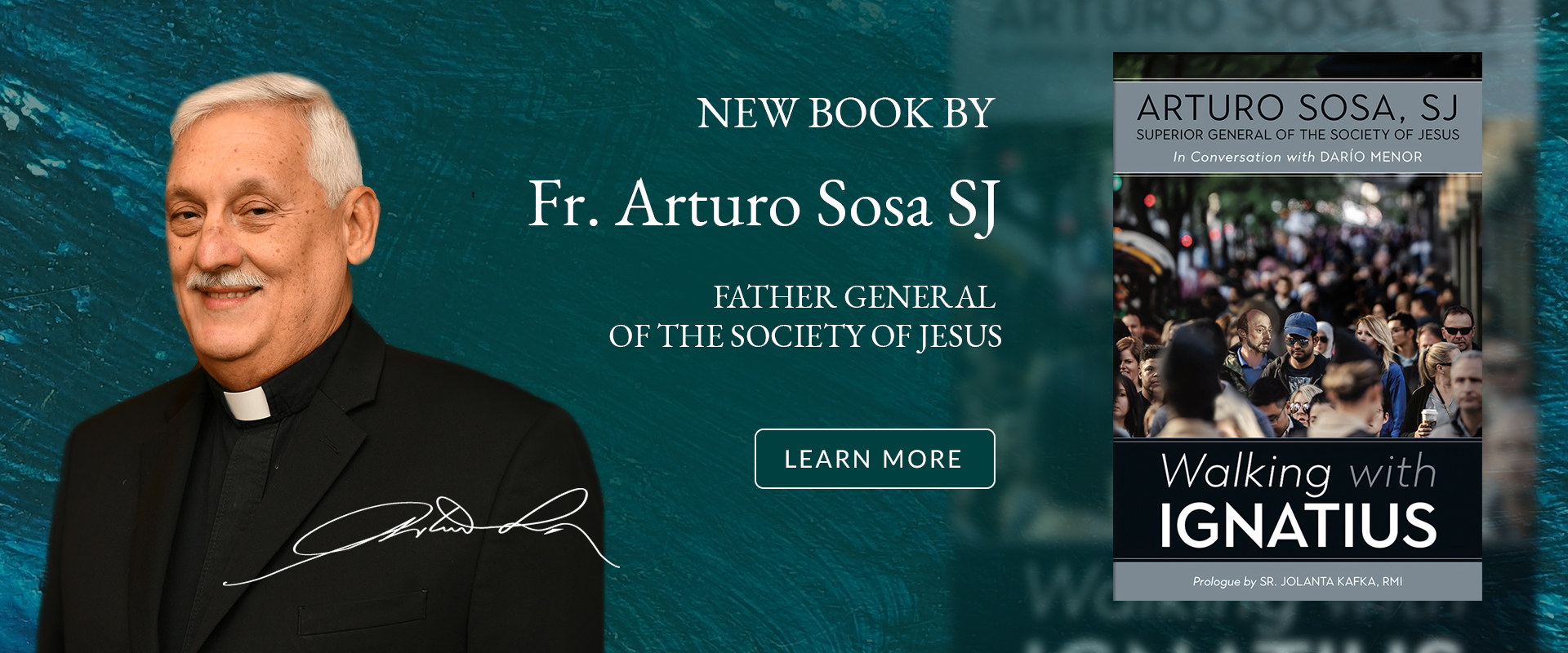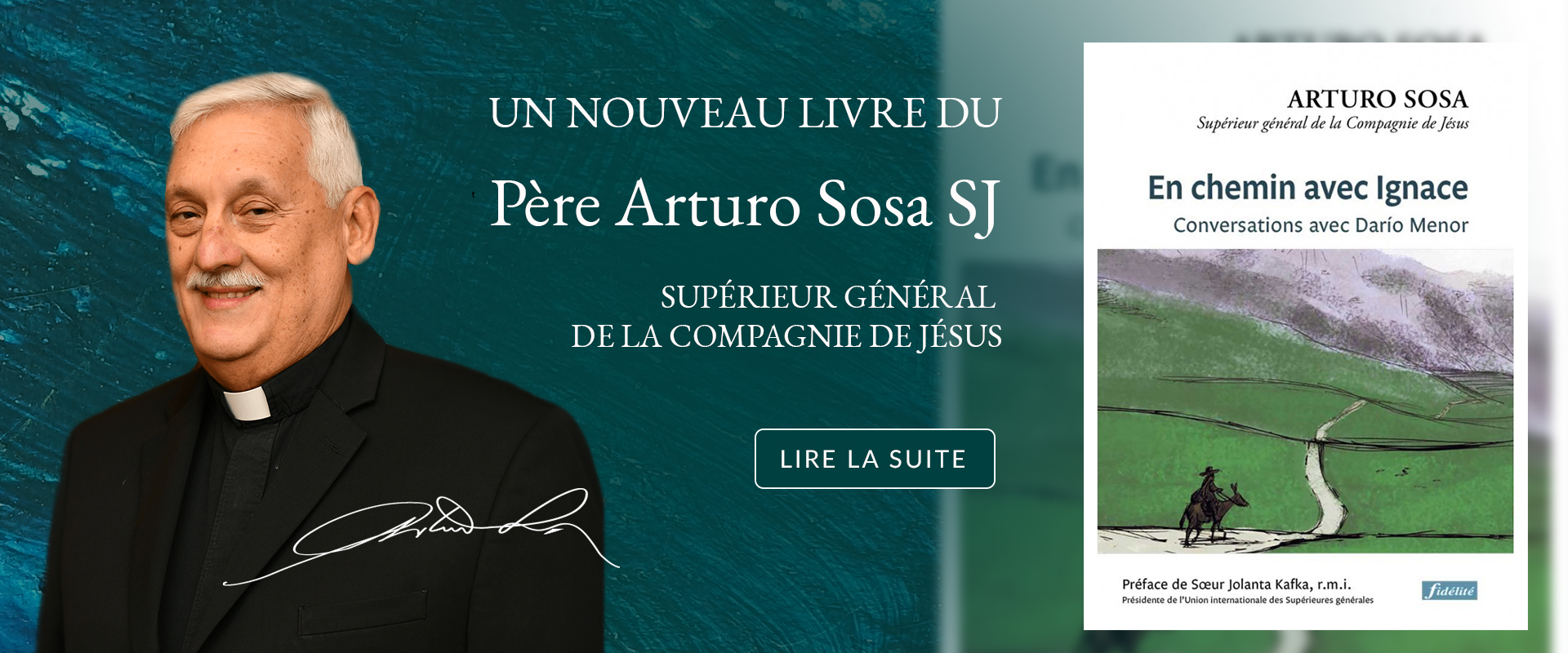Durante este Año Ignaciano, publicamos una serie de homilías que el P. General Kolvenbach pronunció en las fiestas de San Ignacio. En esta primera homilía, el P. Kolvenbach se centra en la pasión de Ignacio por la Iglesia que atravesaba momentos difíciles.
Iglesia de San Ignacio, Roma, 31 de julio de 1993
De nuevo juntos en la iglesia de San Ignacio, porque él logró encarnar en su persona las palabras del Evangelio que invitan a seguir a Jesús perdiendo la vida para reencontrarla en Jesús, la vida verdadera, para siempre. San Ignacio entendía que las palabras de Jesús no eran para vivirlas individualísticamente, pues él no podía concebirse como una persona fuera de la comunión eclesial, fuera de la Iglesia. Cuando Ignacio escribe sobre la Iglesia, 10 hace en su realidad de Esposa de Jesús que vive con su Señor, su Esposo, un misterio de amor. De modo que para Ignacio, perder la vida para seguir a Jesús significa renunciar a sus proyectos y a sus ideas, para poner todo su corazón al servicio de la Iglesia, esposa de Jesús. Ignacio pierde su vida por una Iglesia que, nacida de la llaga del costado de su Señor, no puede ser su esposa si no es compartiendo su pasión y su cruz para dar al mundo la vida verdadera que es su Esposo. Con este espíritu Ignacio no quería que la Compañía de Jesús trabajase por el provecho propio, por su bienestar, sino que se dedicase exclusivamente a los proyectos y misiones que la Iglesia le encomendase a través del Vicario de Cristo en la tierra.
Pero perder la vida por seguir a Jesús en su Iglesia, para Ignacio tenía también otro sentido, diversamente doloroso. Al igual que nosotros, también Ignacio ha hecho la crucificadora experiencia de que cuanto más se ama a la Iglesia, más se padece ante sus debilidades y deficiencias, errores y escándalos. Es el amor a la Iglesia el que nos lleva a soñar en una Iglesia ideal, sin mancha ni arruga ni nada parecido, y despierta en nosotros el celo ardiente por la pureza de la Esposa de Jesús. Viviendo en un tiempo en que la Iglesia tenía necesidad ciertamente grande de reforma «en lo alto y en 10 bajo», Ignacio no se encerraba en una actitud de crítica subrepticia, en ataques ásperos y siempre negativos, sino que reconociendo – tenía los ojos abiertos – la oscura realidad de la Iglesia de su tiempo, se entregaba con amor a su reforma personal siguiendo a Jesús más de cerca cada vez, para ayudar a la reforma seria de sí mismos a todos aquellos que el Señor ponía en su camino, edificando así la ciudad santa con unas piedras vivientes gracias a la pasión del Señor por su Esposa, la Iglesia.
Ignacio no se colocaba fuera de la Iglesia o al lado de la Iglesia, porque ésta no era la Iglesia del amor puro, del puro espíritu. Convencido de que el caminar en seguimiento del Señor nunca es auténtico sin amar a su «Esposa que es la Iglesia» y sufrir penosamente por la realidad demasiado humana de la asamblea del Señor, Ignacio se identifica con ella tal y como es por parte de su Señor y por parte de nosotros, pobres pecadores. Como hombre de Iglesia precisamente aprendió Ignacio a perder la vida, a despojarse del honor de pertenecer a una comunidad de fe irreprensible y perfecta, para amar a una Iglesia que vive del perdón amoroso de su Señor, para amar a una Iglesia que, compuesta por santos y pecadores, personas fuertes y débiles, camina fatigosa y pacientemente por la oscuridad de este mundo que ella afronta, hacia la luz eterna que es su Esposo. Seguir a Jesús significaba para Ignacio perder la vida por una Iglesia desfigurada o rechazada aquí y allá. Ignacio había aprendido del Señor que tampoco para la Iglesia hay otro camino que el de la cruz, y que el rehusar sufrir por la Iglesia e incluso a causa de la Iglesia, en el fondo, es dar pasos atrás ante la Iglesia. Nos alcance esta celebración eucarística algo de la pasión de Ignacio por la Iglesia que el Esposo quería toda resplandeciente, santa e inmaculada.