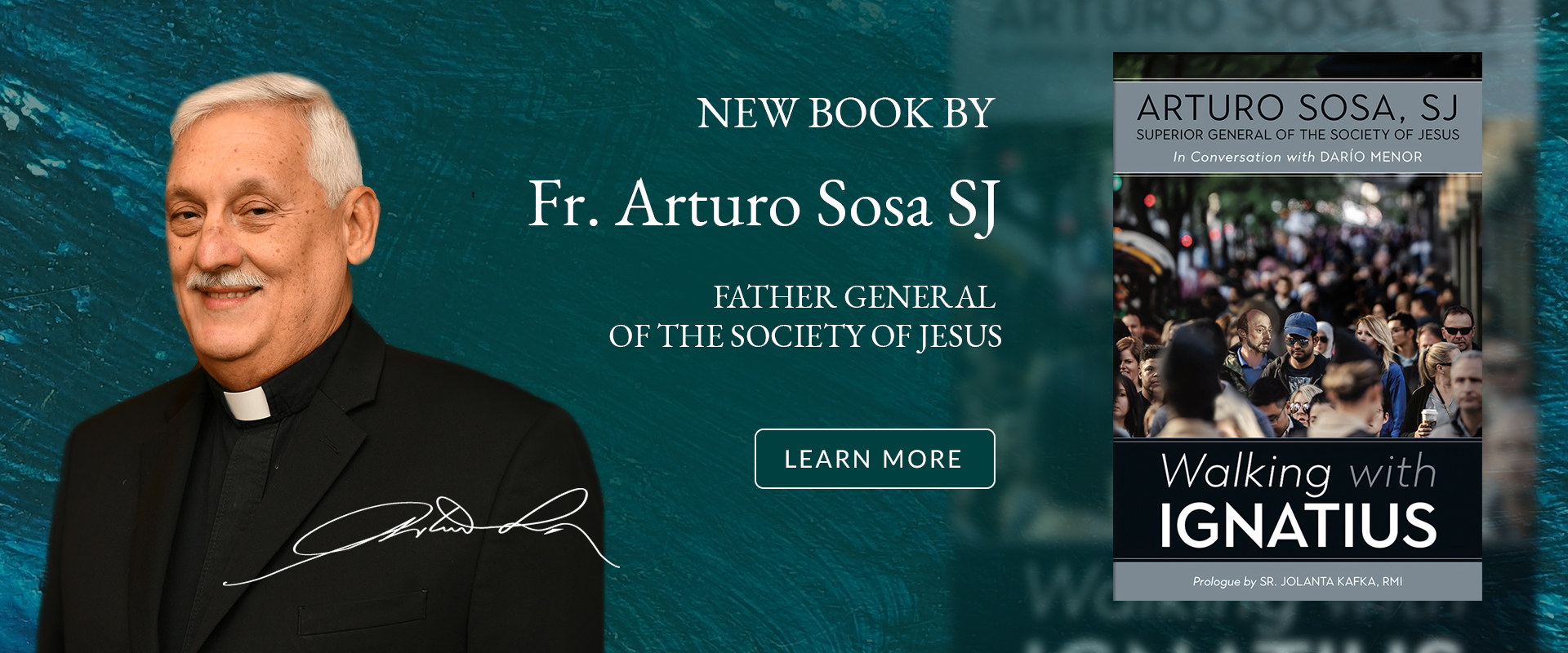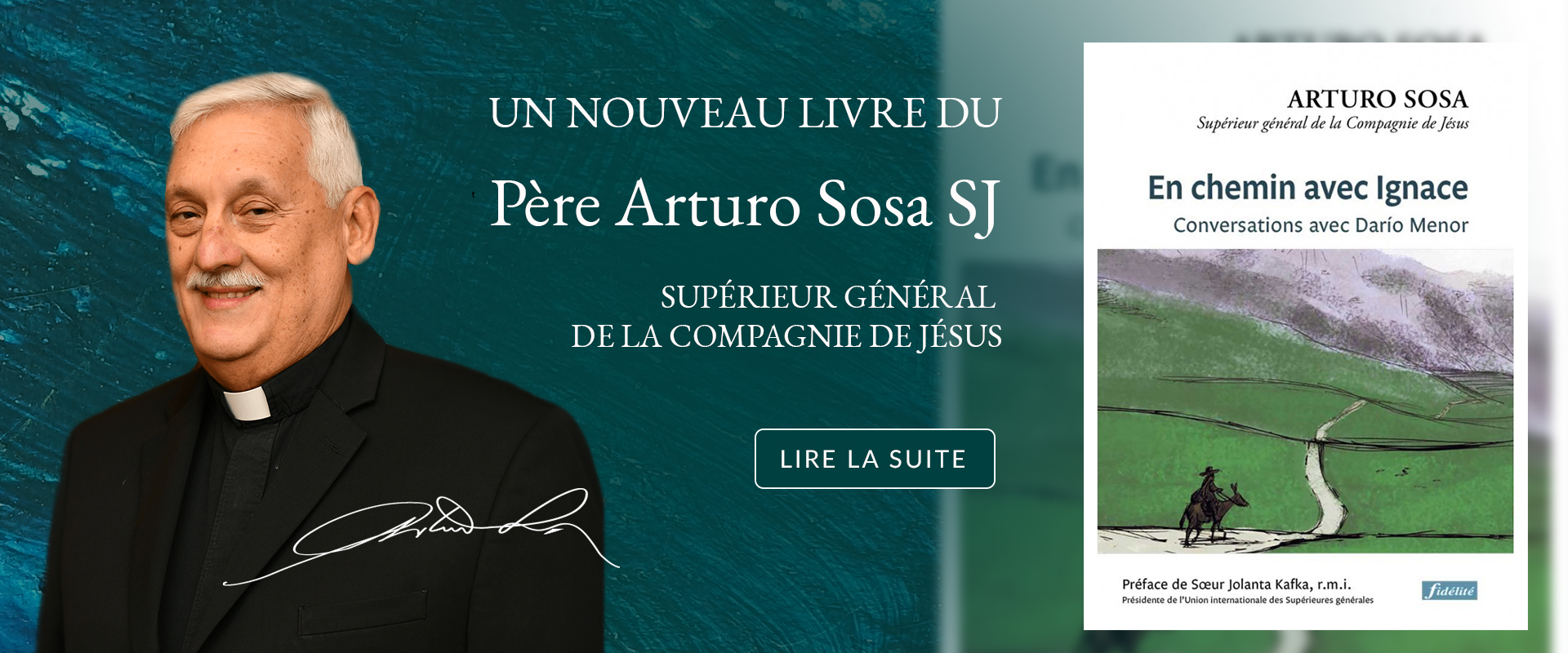Ayer, el P. General Arturo Sosa abrió el Año Ignaciano en Pamplona con una misa solemne. Esta es la homilía que pronunció durante la misa.
“Y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las armas, y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela toda”.
Esto cuenta en Roma Ignacio de Loyola cuando le piden que recuerde su vida. Estas líneas se encuentran al principio de su Autobiografía, ahorrándose de hablar sobre los treinta años anteriores. La tradición ha situado este acontecimiento el 20 de mayo de 1521, hoy hace 500 años. Quinientos años son cinco siglos, mucho tiempo. Por eso, nuestra primera reacción ante este aniversario es de asombro y agradecimiento. Una acción de gracias múltiple: a Dios, que bendijo y acompañó la andadura de este “joven adulto” Íñigo hasta su muerte en 1556. A los jesuitas que nos han precedido, transmitiendo de unos a otros el carisma de la Orden fundada en 1540. A todos los demás hombres y mujeres que han sido testigos y actores vivos de la espiritualidad que se inspira en Ignacio de Loyola. Durante estos cinco siglos el Espíritu Santo ha estado presente dando su luz y fuerza a nuestros antecesores. Todo ello merece un sentido agradecimiento de nuestra parte.
¿Sería Íñigo “un blasfemo, un perseguidor y un insolente” antes de este cañonazo, como acabamos de escuchar de san Pablo? Aunque no lo fuera en estos términos, sabemos que vivía para sí mismo y lo que él llama “las vanidades del mundo”. Pero era, al mismo tiempo, un cristiano que se confesaba antes de meterse en una batalla de cierta importancia como la del sitio de Pamplona. Tenía una experiencia de la fe y de las prácticas religiosas aprendidas desde niño. Sin embargo –volviendo a san Pablo-, en el momento oportuno, Cristo Jesús, su Señor, le hizo capaz, se fio de él y le confió un ministerio, tomándolo a su servicio. Más aún: tuvo compasión, y la gracia del Señor sobreabundó en él junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Y sabemos también que –a su modo- el Señor mostró toda su paciencia y su favor para que se convirtiera en modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna, esto es, en el santo Ignacio de Loyola.
Durante este Año Ignaciano que comienza hoy –precisamente un 20 de mayo, día en que la Iglesia recuerda a San Bernardino de Siena, el gran propagador de la devoción al nombre de Jesús- tendremos ocasión de acudir a los orígenes de esta conversión de Íñigo, tanto en Loyola como en Manresa. Como san Pablo, él reconoce ahí ser pecador, un pecador salvado por Cristo. Y da gracias a Dios por su cambio y su nueva vida. La novedad –como para todo converso- es, sobre todo, Jesucristo. Dicho de otro modo: a Íñigo no le da igual una vida sin Cristo o con Él. Aquí está la diferencia entre el antes y el después. La novedad del Señor es determinante, es la que decidirá su futuro. Estar con Él, conocerlo, amarle y seguirle es lo que le hace caer en la cuenta de que ya no es el mismo, y de que esta novedad le merece la pena, le va la vida en ello. Íñigo se deja entonces conducir por Dios, lo cual significará que el joven vasco no querrá ya ser el protagonista de su futuro, ni buscar su propia gloria, sino dejar hablar a Dios, como admirablemente hará al escribir el libro de los Ejercicios espirituales, un manual de encuentro con Dios en el que su abnegado autor se queda en segundo plano.
La lectura del Deuteronomio nos ayuda a captar mejor este cambio. Después de la destrucción de Jerusalén y el exilio, Israel trata de reconstruir su fe. Para ello se arrepiente, se vuelve a Dios con todo su corazón para escuchar su palabra, recupera su esperanza en Él. Así surgirá de sus ruinas, optando por la vida frente a la muerte y por el bien frente al mal. Algo semejante a lo de Íñigo tras el cañonazo que malogra su pierna y destruye su búsqueda superficial de felicidad sólo en sí mismo, permitiéndole salir renovado tras el proceso de su conversión.
“Ver nuevas todas las cosas en Cristo” es el lema que hemos adoptado para este Año Ignaciano. Gracias a la novedad que aporta Jesucristo con su vida y su mensaje, todo lo demás recobra su sentido. No es que la vida pierda su dureza o su dificultad –lo estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia-, sino que se encuentra el modo de abordarla. Y ayudar a vivir bien la vida es lo que persiguen esas cuatro sensibilidades o vías que la Compañía de Jesús propone ahora como las Preferencias Apostólicas Universales para impregnar toda nuestra acción evangelizadora. Así, todas las cosas han de servir para mostrar el camino hacia Dios, pero especialmente medios tan queridos por Ignacio como los Ejercicios espirituales y el discernimiento. Luchando en todo por la reconciliación y la justicia, actitud inseparable de la cercanía y amistad con los pobres, como la que tuvo Ignacio. Estando al lado de los jóvenes en el futuro que se les abre, que quiera el Señor esté lleno de esperanza. Y, finalmente, cuidando de una creación para que pueda mostrar los frutos del mismo Espíritu Santo presente en ella desde dentro. Como digo, la novedad de Cristo que llevó a Ignacio a trabajar para que el Reino de Dios viniera a los hombres, esa misma es la que en este Año Ignaciano deseamos nos conduzca a cada uno, a los jesuitas y a nuestros amigos en nuestra misión en la Iglesia.
Asimismo el Salmo nos ha recordado la bondad de los mandamientos del Señor: son iluminadores, justos, descanso del alma, alegría del corazón, más preciosos que el oro y más dulces que la miel. Son palabras fieles, instructivas, verdaderas, de vida eterna. Constituyen el deseo mismo de Dios para nosotros, lo que llamamos su voluntad. Algo que el perseverante peregrino de Loyola no se cansará de buscar a partir de la herida de Pamplona, convencido de que es posible encontrarla, para de nuevo seguir buscándola. Diríamos que para él este ejercicio es la confirmación de estar vivo, andando de comienzo en comienzo, pero cada vez con mayor libertad y audacia interior.
Sin duda Ignacio habría asimilado a lo largo de su vida la frase entusiasta y generosa del discípulo de Jesús: “Te seguiré adondequiera que vayas”. Desde su conversión fue aprendiendo que estar con el Señor y caminar a su lado era más importante que la necesaria concreción del lugar y las circunstancias en las que trabajar; su amor y su gracia le bastaban. Porque la auténtica consolación le conduciría siempre adonde fuera necesario ir y permanecer en cada momento, a Jerusalén o en Roma, por ejemplo. Adaptándole el Evangelio, Ignacio no puso la mano en el arado y miró hacia atrás. Entendió ya desde su providencial curación en Loyola que su seguimiento de Jesús supondría abandonar tantas seguridades materiales familiares o sociales de las que podría haber gozado, para introducirse de lleno en el “modo de proceder” del propio Jesús. Con pobreza de espíritu y en ocasiones material, quiso conformarse con Jesucristo adoptando las particularidades de su vida, no pidiendo condiciones, tal como hacen los otros dos personajes del Evangelio de hoy. Quiso que su anuncio del Reino fuera “en pobreza”, consciente de la fragilidad que le descubrió la bomba en Pamplona, y que le condujo a poner su confianza en Dios.
Antes de continuar la eucaristía, no quiero desaprovechar una ocasión que se da en pocos sitios, y que permite conjugar una devoción extendida en toda la Compañía universal con la que se tiene a la patrona del lugar. Me refiero a la pamplonica Virgen del Camino y a nuestra Virgen de la Estrada de la iglesia romana del Gesù, que contienen ambas una advocación muy oportuna para hoy. Con más exactitud que nunca, pues, pidamos a Nuestra Señora que acompañe y bendiga nuestra andadura durante el Año Ignaciano, tal como quiso hacerlo con Íñigo, herido en Pamplona hoy hace quinientos años.