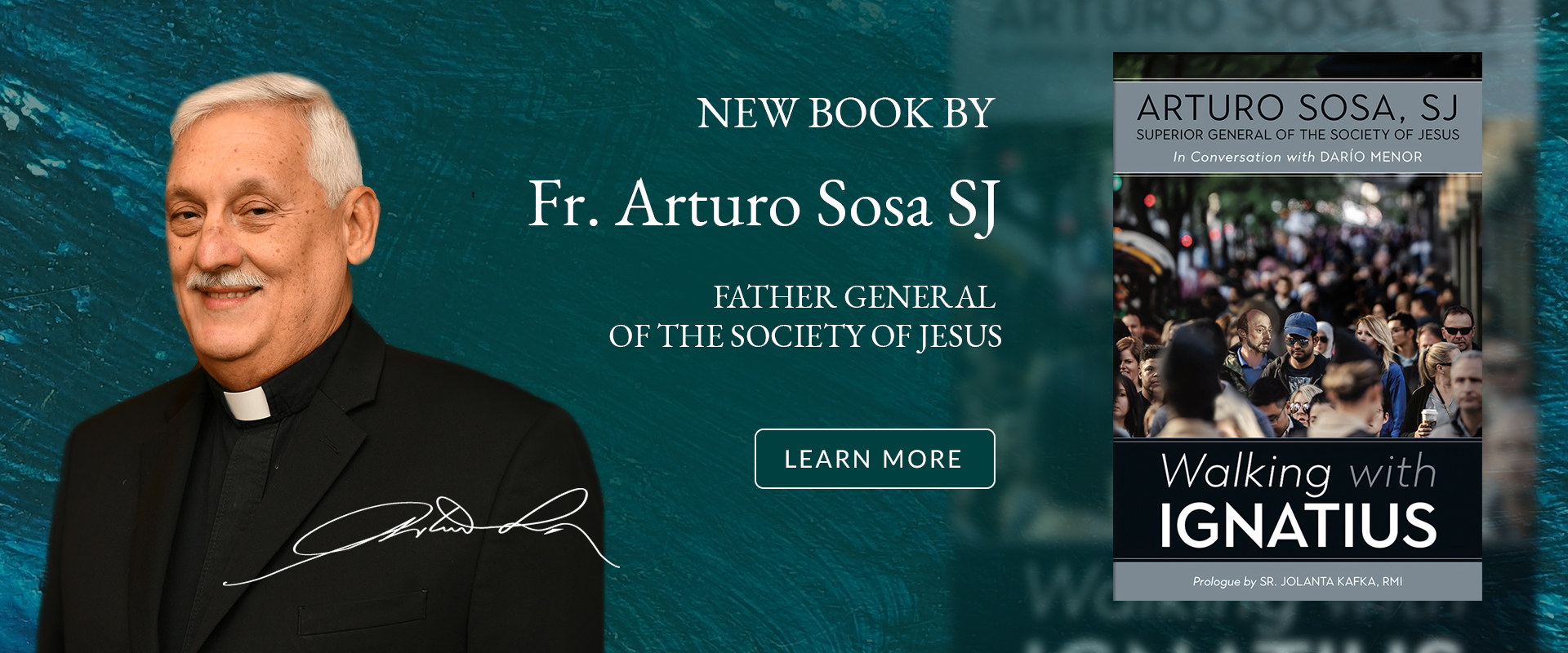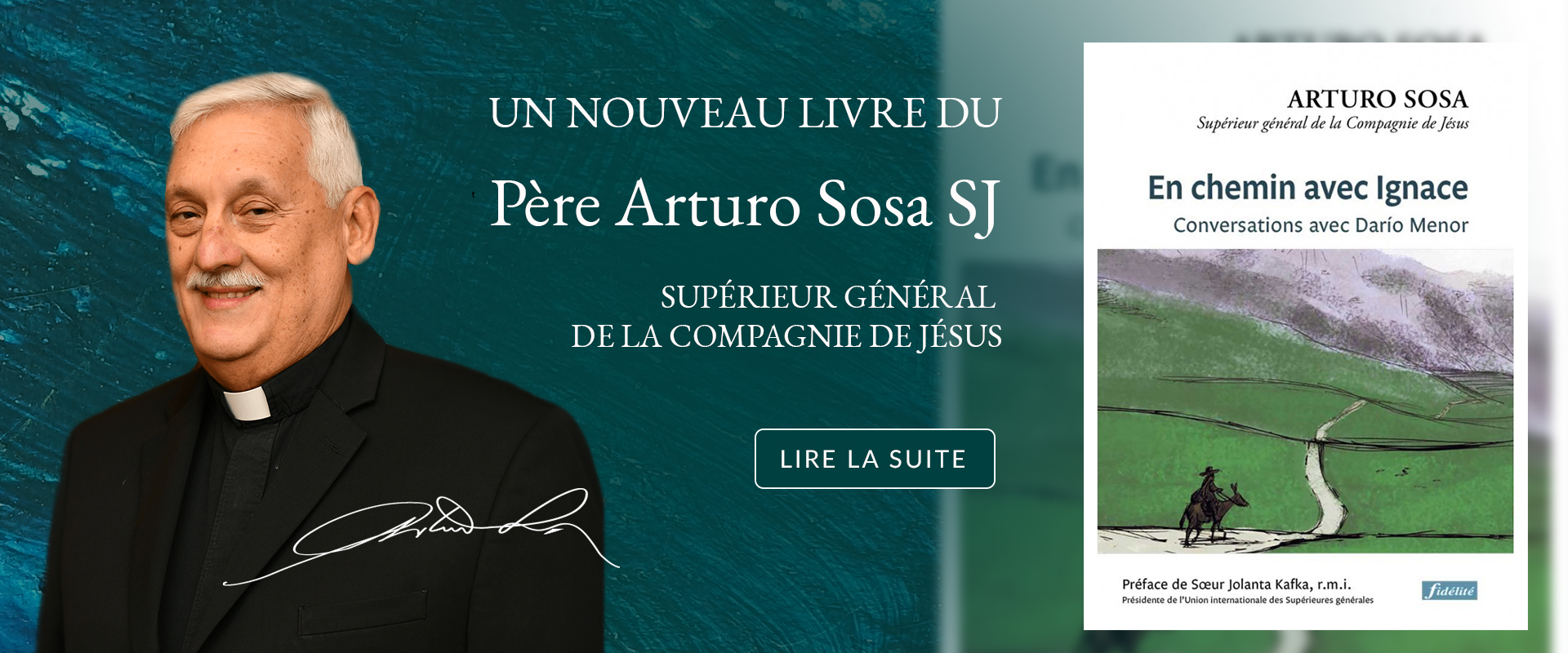Durante este Año Ignaciano, publicamos una serie de homilías que el P. General Kolvenbach pronunció en las fiestas de San Ignacio. En esta homilía, el P. Kolvenbach habla de la ordenación sacerdotal de San Ignacio.
Iglesia de Jesús, Roma, 31 de julio de 1987
Al celebrar este año la Eucaristía del Señor en honor de San Ignacio, debemos poner de relieve y meditar un momento particular de la vida apostólica de nuestro Loyola. Hace exactamente cuatrocientos cincuenta años, el día de la Natividad de San Juan Bautista, 24 de junio, el Maestro Ignacio y sus compañeros recibieron la ordenación sacerdotal en una capillita privada de una casa de Venecia. Esta ordenación sacerdotal que tenía lugar dentro de la más absoluta regularidad, estaba inmersa en una atmósfera muy particular, fiel al Espíritu que animaba el apostolado de Ignacio, peregrino laico, y moverá también la misión apostólica de Ignacio sacerdote, el testimonio de la gratuidad.
El laico Ignacio había sido hondamente impactado por estas palabras del Señor: «De gracia lo recibisteis, dadlo de gracia» (Mt 10,8). A San Ignacio le bastaba mirarse a sí mismo – nos dicen los Ejercicios Espirituales – para descubrir en sí el amor gratuito de Dios Padre nuestro porque su vida, al igual que muchas de las nuestras merecía – cito a San Ignacio – «nuevos infiernos para siempre penar en ellos» (Ej. Esp., 60). Es la gratuidad de Dios Padre nuestro que nos amó primero cuando nosotros éramos pecadores. A San Ignacio le era suficiente ver en una cruz al Señor con el corazón traspasado, para sentir la gratuidad divina del amor de Cristo «cómo es venido a hacerse hombre … y a morir por mis pecados» (Ej. Esp., 53). Y bastaba a San Ignacio considerar la realidad de las personas y de las cosas de todos los días, para descubrir que el Espíritu – el que es Amor de lo alto – llena gratuitamente todo el universo transformando nuestras alegrías y nuestras penas en una gran Pascua, si nuestra respuesta se atreve a revestirse de la gratuidad del amor «más en las obras que en las palabras» (Ej. Esp., 230).
Esta atestacíon de la gratuidad de Dios que marca su vida de laico peregrino, San Ignacio quiere vivirla como sacerdote itinerante. Y así, San Ignacio no se ordenará sacerdote para una diócesis o un lugar determinado, sino para estar apostólicamente disponible al servicio del Vicario de Cristo en la tierra para poder predicar en cualquier parte del mundo la palabra de Dios, y reconciliar con el sacramento de la reconciliación a los hombres con su Salvador. Su sacerdocio, dirá más adelante un compañero, no será el de San Pedro, que confirma en su comunión a las iglesias existentes, sino el de San Pablo, que recorre la tierra para anunciar al Señor crucificado y resucitado allí donde no es conocido o está mal conocido. Es sacerdocio para la misión, caracterizado por la gratuidad de esta disponibilidad apostólica que se deja enviar allí donde el Señor de la viña quiera usar nuestras energías, nuestras riquezas e incluso nuestras debilidades.
Pero San Ignacio rodea esta ordenación sacerdotal de Venecia también con otro aspecto de dicha atestacíon de gratuidad. Siguiendo al Señor que ha revelado gratuitamente el Corazón de Dios su Padre, San Ignacio querría predicar en verdadera pobreza a Cristo crucificado y resucitado. Unos días antes de la ordenación, San Ignacio renueva con sus compañeros el voto de pobreza total y perpetua: todos serán ordenados bajo el título de la pobreza voluntaria. Según las mismas palabras del Evangelio, reciben gratis la ordenación sacerdotal para poder entregarse con gratuidad al pueblo de Dios. Más tarde, luchando San Ignacio con el texto de las Constituciones, si bien acepta para el anuncio del Reino de Dios instituciones y residencias, templos y colegios, no obstante no cesa de imponerles normas para que mantengan el testimonio de la gratuidad apostólica, sin la cual lo que se predica no es el Señor crucificado y resucitado.
Según la óptica de nuestros días, el hombre vale lo que produce y gana, y un grupo de hombres cuenta en la medida en que hace cosas. La vida apostólica desplegada en la Iglesia por un laico, un sacerdote o un religioso, fácilmente corre peligro de ser valorada o juzgada según la eficacia o la resonancia de sus actividades. El mismo San Ignacio corre el riesgo de ser admirado como un organizador de profesión. Pero para su Señor y según el ejemplo de su Señor, Ignacio quiere ser conocido sólo como testigo gratuito de lo que no cesa de recibir gratis de su Divina Majestad, la Santa Trinidad. Por ello, apenas recibida la ordenación sacerdotal en Venecia, San Ignacio y sus compañeros no se lanzan a la actividad apostólica, sino que antes de anunciar el Reino, se retiran al desierto, se dispersan por las ciudades del Norte de Italia en grupos pequeños, para dejarse arrebatar por el Señor en soledad y silencio absoluto, convencidos de que únicamente podían dar lo que antes habían recibido gratis de Dios. Sólo después entregarán gratuitamente lo mejor de sí mismos, predicando la palabra de Dios, cuidando a los enfermos y ayudando a quien fuera pobre espiritual o materialmente.
De la Eucaristía van aprendiendo de nuevo cada vez y con formas concretas a re-inventar cómo seguir entregando gratuitamente lo que reciben gratis del mismo Dios. No es ésta la mentalidad de nuestro tiempo, pero es el camino pascual del Dios que elegimos nosotros al recibir esta tarde, con el espíritu de gratuidad del que fue testigo San Ignacio, el Cuerpo y la Sangre del Señor.
Descubre las otras homelías aquí.