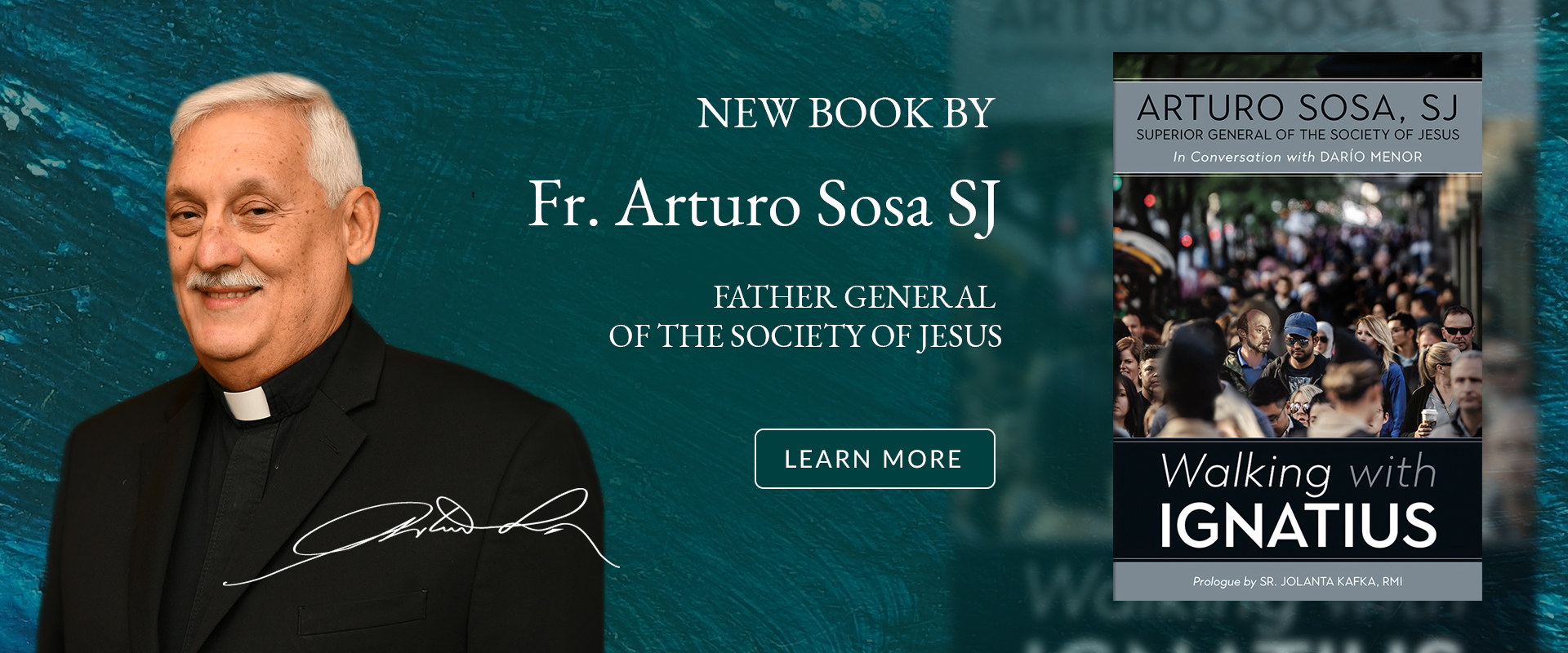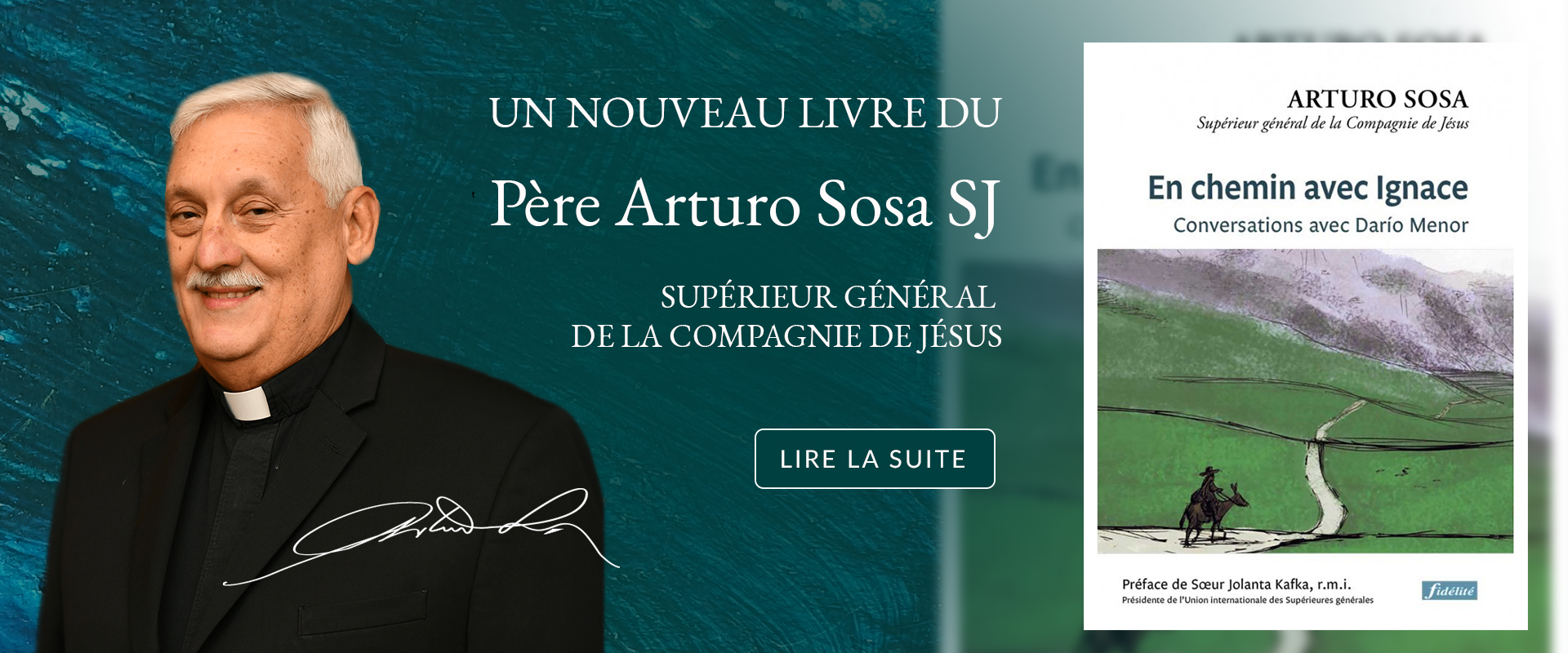Francisco Javier. Su conversión personal y la conversión de otros en mutua interacción
Este artículo se publicó por primera vez en el Anuario de los Jesuitas de 2021. Puede encontrar el Anuario completo siguiendo este enlace.
Todo comenzó en 1528, cuando Ignacio de Loyola entró en la vida de Francisco Javier, en París. Javier estaba persiguiendo una meta que se consideraba normal en esa época para un joven de una familia aristocrática. Deseaba conseguir un título de la prestigiosa universidad de París, con la esperanza de llegar a ser un día obispo de Pamplona. Ignacio puso su mirada en este ambicioso joven, insistiendo a lo largo de tres años para lograr que abrazase un ideal trascendente: vivir y morir por Cristo y no por uno mismo. El fuego prendió, y ya no se apagaría hasta el momento de su último suspiro.
Parece ser que Javier no sentía la necesidad de convertirse, puesto que no había nada en su vida gravemente pecaminoso. Esto hacía muy difícil la tarea de Ignacio. Dios intervino y provocó en él una conversión que parecía imposible. Los ejercicios espirituales que hizo acompañado por Ignacio resultaron decisivos. Javier era campeón de salto de altura en la universidad. Durante los ejercicios se amarró los brazos, las caderas y las piernas con tanta fuerza que corrió riesgo de tener que amputarlas. A partir de ese momento, ya no volvió a buscar la gloria personal. Los ejercicios le tocaron tan hondamente que hizo suyas las ambiciones de Dios.
La Compañía de Jesús fue fundada principalmente para la defensa y la propagación de la fe. Javier, conocedor de la mente de Ignacio, se dedicó fervientemente, y no a cámara lenta, a ayudar a los prójimos y a procurar su salvación, cuando fue enviado a Oriente. Se ha hecho legendario el pasaje en el que habla de cómo sus brazos estaban agotados de bautizar a una multitud. Pero ¿se limitaba su misión evangelizadora solo a la salvación de las «almas», para que no fueran al infierno por no haber recibido el bautismo?
Javier no se limitó a bautizar, sino que ayudaba a que la gracia bautismal tuviera efecto en las vidas de los bautizados mediante el correspondiente cambio de vida. Quería que todos los que entraban en contacto con la persona de Cristo se liberaran de todas las condiciones humanas que los esclavizaban, ya fueran internas (alcoholismo, cainismo, promiscuidad…) o externas. Cuando los vulnerables Paravas, de la costa oriental de la India, fueron atacados por los Badagas del norte y estaban muriendo de hambre en los islotes rocosos del Cabo Comorín, Javier arriesgó todo, incluso su propia vida, y corrió en su ayuda. Protestó ante el rey de Portugal cuando sus injustos capitanes explotaban a los pobres pescadores de perlas.
La conversión es para Javier, como él había experimentado en persona, un encuentro con el Cristo vivo que transforma a toda la persona. Esta visión holística subyace a la oración que compuso «para la conversión de los gentiles» (hacia 1548). Afirma que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. La oración concluye así: «haz que también ellos conozcan a Jesucristo (…) que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos…».
También leemos en sus cartas que Javier aprobaba la destrucción de las estatuas de los dioses paganos y que se alegraba por ello. Esto ofende a nuestra sensibilidad actual humana y cristiana. ¿Cómo es posible que un hombre tan hondamente afectado por el amor de Cristo tuviera una actitud semejante? ¿No hubieran necesitado sus facultades interiores una mayor curación? En efecto, lo necesitaban. La conversión es un trabajo inacabado, no un evento de un único momento. El fuego de su celo inicial no llegó a deshacer todas las sombras de su intelecto. Antes de su primer viaje misional de la India a Malaca, Javier hizo un retiro en silencio junto a la tumba del apóstol Tomás en Mylapore. Este tiempo contribuyó a su conversión permanente, pero la experiencia de su segundo viaje misional a Japón le enseñó algunas lecciones preciosas de humildad. Aquí fue donde Javier dejó que la gracia tocara las zonas grises de su entendimiento. Como consecuencia, pudo ser capaz de pensar «fuera de la caja» y cambiar sus estrategias evangelizadoras. Levantó el pie del acelerador. Hizo mayores esfuerzos para entender al otro, su cultura y su religión, antes de convertirlo. Javier llegó a aceptar que tenía que entrar a través de la puerta del otro. Para que los japoneses llegaran a conocer a Jesús, estaba dispuesto a dejar a un lado sus ideas preconcebidas respecto a la conversión. Su celo por las almas no desapareció. Aunque las llamas devoradoras iniciales se redujeron, el fuego de su celo ardió con más intensidad y continuidad.
Javier quiso entrar en China, porque creía que la conversión de China facilitaría la conversión de todo el Oriente. Una expresión que podemos encontrar en sus cartas es «abrir un camino para otros». Su frenética actividad inicial podría dar la impresión de que pretendía bautizar él mismo a todo el mundo, de que quería estar presente en todas partes al mismo tiempo. La experiencia le enseñó que su misión era abrir camino para otros, como hizo de hecho, para beneficio de los futuros misioneros que vinieron tras él.
La conversión personal de Javier y la conversión de otros se influyen mutuamente. Su conversión personal lo impulsó a ayudar a otros a salvarse, y este mismo propósito llegó a ser ocasión de una transformación más profunda en él. En su viaje misional continuamente tuvo que superar límites, tanto internos como externos. Esto le ha hecho merecedor del título sánscrito de Sant Aniruth, –el ilimitado–.
Traducción de Ramón Colunga